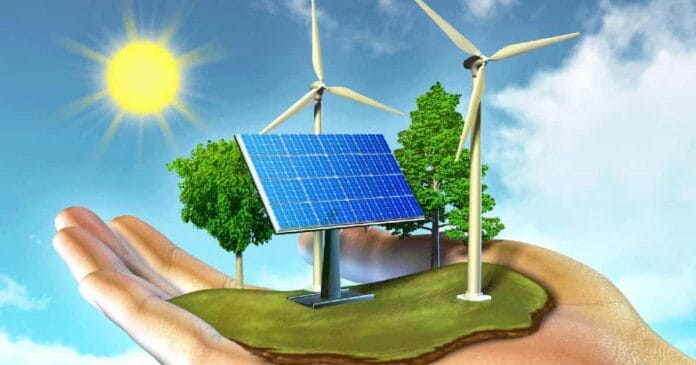La Ley 27.191 fijó un objetivo necesario: que a partir de este año los grandes consumidores —aquellos con demandas superiores a 300 kilovatios— cubran al menos un 20% de su energía con fuentes renovables. La norma permite que las empresas autogeneren o contraten directamente esa porción de energía limpia con un generador o comercializador. Fue un paso importante: marcó un rumbo y abrió el juego a un mercado de acuerdos privados de abastecimiento, los PPA, que multiplicaron las inversiones en parques eólicos y solares.
Hoy, muchas industrias pueden mostrar con orgullo que buena parte de la electricidad que consumen proviene de fuentes limpias. Algunas incluso afirman operar con energía 100% renovable. Y, en términos administrativos, es cierto. Pero en la práctica, detrás de esa afirmación hay una trampa invisible: el tiempo. La energía eólica y la solar —que dominan la oferta— generan cuando hay viento o sol; no lo hacen todo el día.
El factor de capacidad de un parque eólico o solar suele rondar, en promedio, el 35–40% de las horas del año. La fábrica, en cambio, no se detiene. Ese desfasaje lo cubre la red eléctrica, hoy alimentada principalmente por gas natural. Aun así, la empresa puede declarar “100% renovable” porque, a lo largo del año, compra la misma cantidad de electricidad verde que consume, aunque no coincida con el momento en que la usa. En los informes las cuentas cierran; en tiempo real, no.
Ese mecanismo legal y válido —la equivalencia anual— permite compensar la huella, pero no transforma la matriz en el instante en que la energía se necesita. Si esas empresas dependieran exclusivamente del parque con el que firmaron su contrato, deberían parar cada vez que el viento se calme o el cielo se nuble. Y aunque los sistemas de almacenamiento crecen y se abaratan, hoy no alcanzan para sostener un régimen industrial continuo a costos razonables. Por eso, sin un respaldo, la transición se apoya en una base fósil que casi no vemos.
Ahí es donde el debate debería cambiar de eje. No se trata solo de sumar megavatios verdes, sino de combinarlos inteligentemente. Las fuentes intermitentes son esenciales, pero no pueden cargar solas con la responsabilidad de mantener encendido el sistema. En el mundo de las renovables, esa tarea recae en las fuentes gestionables: biogás y biomasa. Energías que no dependen del clima, que están cuando se las necesita y que pueden despachar potencia firme sin recurrir a un pozo de gas.
Su energía cuesta más, sí, porque detrás hay trabajo humano, materia prima, transporte, mantenimiento e inversión. Cada megavatio de biogás o biomasa moviliza empleo, conocimiento y desarrollo local. Lo que en la contabilidad aparece como “costo” es, en verdad, valor agregado: energías que no solo generan electricidad, generan actividad. Y, además, evitan emisiones —como el metano— que de otro modo escaparían a la atmósfera.
Mientras las fuentes fósiles nos entregan energía concentrada gracias a millones de años de transformación geológica, las fuentes bioenergéticas reconstruyen ese proceso en tiempo humano. Allí radica su valor: hacer hoy lo que la naturaleza hizo en siglos, pero sin acumular carbono en la atmósfera.
El problema es que el sistema no lo reconoce. Los contratos privados privilegian las fuentes más baratas y dejan afuera a las que garantizan continuidad. Así se forma una paradoja: una transición que depende del gas natural para poder llamarse renovable.
Es momento de dar un paso más. Ya no basta solo con establecer un porcentaje de energías limpias; hay que exigir un mix renovable equilibrado, donde las fuentes gestionables tengan un lugar propio y reconocido. Y que este avance, como los anteriores, siga incrementando la participación renovable sin perder firmeza. Si en promedio la eólica y la solar aportan alrededor del 40% en tiempo real, el resto debería venir de biogás, biomasa o almacenamiento. Solo así podremos decir que el sistema es renovable en serio, no solo en los balances.
Porque la energía renovable no es una contabilidad de megavatios, sino una arquitectura de futuro. Y hoy esa arquitectura todavía se sostiene sobre cimientos de carbono fósil. El sol y el viento nos muestran el potencial, pero es la biomasa la que garantiza que la transición no se apague cuando cae la noche.