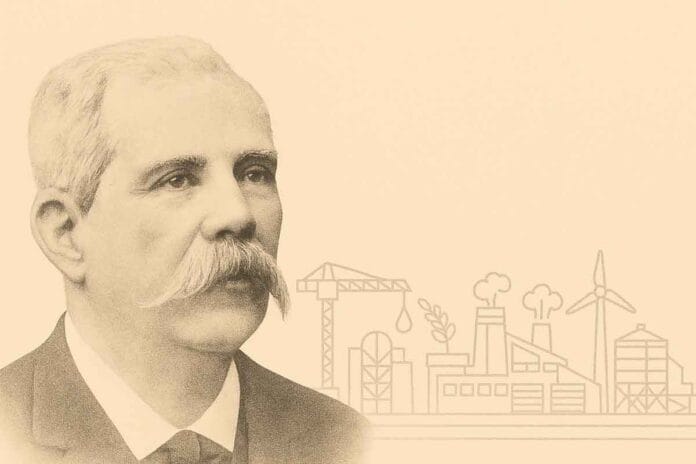Cada 6 de junio, el calendario argentino marca el Día del Ingeniero. La fecha conmemora la graduación de Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero recibido en el país. Para mí, también es personal: fue mi tatarabuelo. Pero lo que me moviliza no es la genealogía, sino la fuerza de su legado. Un legado que, más que histórico, sigue siendo estratégico.
Huergo pensó el país con cabeza técnica y corazón patriota. No entendía la ingeniería como un ejercicio académico, sino como un instrumento para el desarrollo. Y lo hizo en un momento clave: la Argentina dejaba atrás las guerras civiles y comenzaba a definirse como Nación.
En 1870, el mismo año en que recibía su diploma, el país alcanzaba por primera vez el autoabastecimiento de trigo. Europa oyó hablar de oportunidades y llegaron miles de inmigrantes. Con sus saberes e ilusiones, dieron origen a las colonias agrícolas de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa. Comenzó una expansión territorial y productiva que transformó a la Argentina en lo que se conoció como el “granero del mundo”.
Pero ese eslogan, tan repetido, encierra un error. No fuimos un simple granero. Nació una potencia agroindustrial. Surgieron molinos harineros, curtiembres, frigoríficos, fábricas lácteas, bodegas, algodoneras y muchas más. Pero esa agroindustria necesitaba algo más que tierra y manos: requería infraestructura, ciencia aplicada, visión compartida. Hacía falta ingeniería.
Una mirada técnica con visión de país
Huergo lo entendió desde el primer día. Su tesis proponía rutas para facilitar el comercio exterior. Apenas recibido, instaló 120 puentes en caminos nacionales. En 1876 tomó las riendas de las obras del Riachuelo y amplió el puerto para que entraran buques de gran calado. Antes, los barcos quedaban varados a kilómetros de la costa, y había que transbordar la carga con carretas y chalupas. Él convirtió ese cuello de botella en una puerta de entrada y de salida.
Impulsó además la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto, para dotar de caudal al Salado y hacerlo navegable con barcazas cerealeras. Una forma de romper el monopolio ferroviario en manos británicas. Propuso unir ese río con el Paraná a través del Carcarañá. Incluso proyectó la navegación del Bermejo para exportar azúcar desde el norte. Todo eso, en una época sin mapas satelitales, sin sensores remotos, sin drones. Solo planos, topografía y determinación.
Durante su segunda presidencia, Julio A. Roca lo convocó a estudiar el potencial industrial de la Patagonia. Llevó a 33 alumnos de la universidad y, junto a uno de ellos, Humberto Canale, fundó la primera empresa agroindustrial de la región: la bodega Canale Huergo, en General Roca, Río Negro. Hoy, Bodega Canale. Huergo no solo pensaba federal: actuaba federal.
Hacia el final de su vida, se involucró en el incipiente desarrollo del petróleo. Estaba convencido de que era un recurso estratégico superior al carbón, que se importaba en su totalidad. Aceptó la dirección honoraria del primer yacimiento de petróleo descubierto en la Argentina, en Comodoro Rivadavia. Propuso construir destilerías, cisternas, utilizar buques para el transporte fluvial y marítimo.
Se enfrentó a los intereses de la Standard Oil —y a funcionarios locales más comprometidos con esos intereses que con el país. No en vano se ganó el apodo de «The Bull» (El Toro). El expresidente Arturo Frondizi reconoce en su libro Política y Petróleo la valentía de Huergo: «Por ello Huergo, que obró con capacidad, tenacidad y patriotismo, y que lo hemos visto denunciar con energía ejemplar la debilidad de los gobernantes y la acción de los intereses extranjeros, atacó violentamente y con justicia a la Standard…».
La bioeconomía también necesita ingeniería
Todo eso hoy cobra nueva relevancia. Porque si bien los desafíos son distintos, el núcleo del problema sigue intacto: cómo construir un modelo de desarrollo que valore nuestros recursos sin hipotecar el futuro. Y cuando hablamos de recursos, no solo nos referimos al gas o al maíz: también al suelo, al clima, al aire, al ambiente.
Ese modelo existe. Se llama bioeconomía. Es el paradigma que articula biología, tecnología e industria. Que transforma residuos en insumos, biomasa en energía, ciencia en producción. Y que pone al conocimiento como eje.
Y para que eso funcione, hace falta lo mismo que hace 150 años: ingeniería.
La bioeconomía no es algo que Huergo hubiera podido imaginar. Pero su forma de pensar el país —desde la infraestructura, la logística y la ciencia aplicada— es la misma que hoy necesitamos para que ese modelo funcione.
No hay bioeconomía sin caminos rurales, sin logística eficiente, sin biorefinerías, sin marcos normativos, sin datos, sin planificación. No hay desarrollo si las obras no nacen del interés público. No hay soberanía si seguimos creyendo que lo agroindustrial es primario y sin valor.
Un maíz que rinde 12.000 kg/ha no es industria primaria. Lleva biotecnología, cuidado del suelo, precisión agronómica… y urea hecha con gas argentino. Todo eso es conocimiento. Todo eso es mucho valor agregado. Y si lo transformamos en etanol y proteína, mejor aún.
Coincidencias que hablan
A veces, el destino se pone creativo. Este 6 de junio, justo el Día del Ingeniero, la Secretaría de Energía de la Nación sancionó la Resolución 252/2025, que autoriza el uso de biocombustibles en buques. Pero más que autorizar, el texto reconoce que los biocombustibles pueden reducir “significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero del sector marítimo”.
Es un reconocimiento oficial de algo más profundo: que el cambio climático es real, y que la bioenergía es parte de la solución. Y cobra especial relevancia viniendo de autoridades que han manifestado públicamente su rechazo a la agenda climática global. En los hechos, se valida lo que en el discurso se niega. Una paradoja que Neil deGrasse Tyson sintetiza con brutal honestidad: “La ciencia siempre es cierta, la creas o no.”
Hernán Huergo, en el prólogo de su libro Luis A. Huergo y la Cuestión del Puerto, destaca que «una de las glorias que más apreció Huergo en su carrera fue haber sido fundador y elegido por sus pares para ocupar la primera presidencia de la Sociedad Científica Argentina». Un hombre que, más allá de haber sido ingeniero —el primero del país—, puso los conocimientos científicos a disposición de las decisiones políticas.
Hacia un país con ingeniería, ciencia y visión
Desde BioEconomía, celebramos a quienes, como Huergo, piensan la ingeniería como acto de soberanía. A quienes construyen desde el saber. A quienes creen que la Argentina puede ser grande desde lo que ya sabe hacer, con ética, sustentabilidad y tecnología. Con su potente agroindustria. Porque ese país no está en el pasado. Está en el presente, aun con palos en la rueda.
En este Día del Ingeniero, nuestro respetuoso saludo y reconocimiento a quienes, con cada diseño y cada cálculo, hacen posible que vivamos en un país más justo, más responsable y más inteligente.